Ejército enemigo
Authors: Alberto Olmos

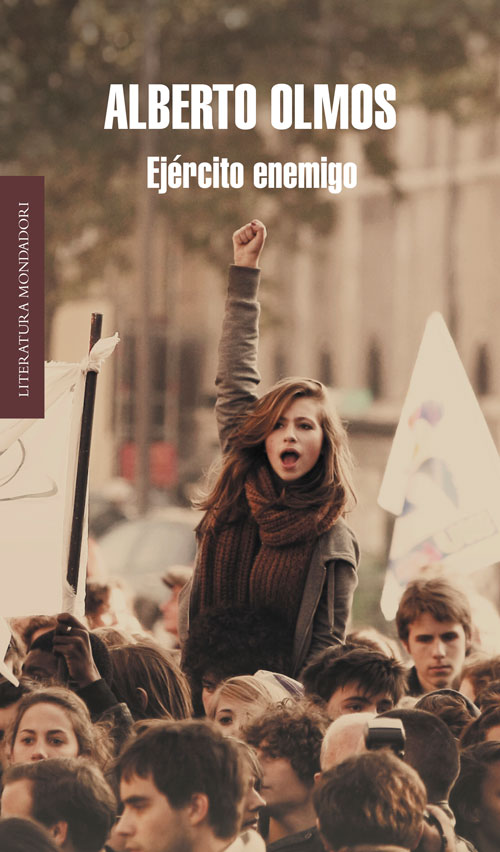
Alberto Olmos

Índice
Para Eugenia, arma blanca
Dijo que tenía algo para mí, por eso estaba aquel día de camino hacia la casa de mi amigo muerto.
Su madre me lo dijo.
Sonó mi móvil y vi en la pantalla el nombre de Daniel. Lo dejé sonar. Pensé si habría archivado como Daniel a otro Daniel, a uno vivo, o a uno que no se había enterado de que ya estaba muerto y de que no tenía derecho a una primera llamada. Seguí mirando la palabra «Daniel» en la pantalla, tuve tiempo incluso de preguntarme cuántas veces sonaría mi móvil si yo no lo cogía nunca y si el que llamaba no desistía nunca de llamarme. Desde la eternidad se puede ser muy persistente. Joder.
–Hola.
No dije «Dime»; no dije «¿Sí?»; no dije, como tantas otras veces, «A ver, ¿qué pasa, Dani?». Simplemente saludé a un muerto.
–Hola.
–Soy la madre de Daniel.
Era la madre de Daniel. El móvil no sabía eso. El móvil decía que Daniel era su madre o, al menos, que tenía la voz de su madre, su dolor.
–Ah, hola, Maite. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Acabábamos de enterrar a su hijo hecho pedazos. Todo bien.
–Tengo algo para ti, Santiago, un sobre. Lo hemos encontrado aquí. Si pudieras venirte…
–¿A la casa de Daniel?
–Sí, aquí.
Me la imaginé recorriendo con la vista aquel espacio huérfano, viendo por las paredes y por el suelo, y sobre los muebles que quedaran, y en las puertas entreabiertas o cerradas, y en el aire mismo que entraba en sus pulmones, las trágicas trayectorias de una vida.
–Lo siento. Hoy no puedo. ¿Corre prisa? ¿Te corre prisa?
–¿Y mañana? –Guardó silencio–. No quiero estar viniendo más… Cuando pase el tiempo… No quiero pasarme. Sus cosas, ya sabes.
Le dije que iría al día siguiente, por la tarde. Me dijo que me esperaría dentro, que sería rápido. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. En la pantalla, el icono de un auricular descendía con parsimonia y se quedaba horizontal y luego desaparecía.
Y el nombre de Daniel desaparecía con él.
Diógenes de Sinope fue un filósofo griego que andaba siempre metido en un barril y gritando: «Busco a un hombre». A un hombre de verdad, a un hombre que valiera más que su propia mierda. Diógenes de Sinope me cae bien porque decidió no llevar nada consigo, y si viviera hoy día no tendría ni número de teléfono ni ganas de joderte.
El síndrome de Diógenes es la denominación que algún listillo eligió en su momento para calificar determinada patología, en concreto la de acumular basura en tu domicilio, sin otro objetivo, entiendo yo, que hacerte fuerte frente al mundo, como una familia. Cuidas de tu basura como si fuera tu propia hija y cualquier cosa que encuentres por la calle es, además, un hijo perdido. Te lo llevas a casa y lo cuidas y te cuida. Ese hijo, ese paraguas, esa silla rota, esa hija, te ayuda a defenderte de los demás.
Yo padezco el síndrome de Diógenes, pero en su versión verbal. Daniel me lo diagnosticó. No recuerdo cuándo, pero entre copas e instrucciones para arreglar este puto mundo, Daniel puso como colofón a una revelación mía la siguiente frase: «Eso es como si tuvieras el síndrome de Diógenes pero en su versión verbal». Esa misma noche, en mi casa, en internet, miré de qué iba el asunto y tuve que darle la razón.
Mi síndrome exclusivo puede definirse con rapidez: guardo palabras.
Desde niño, como le conté a Daniel entre alcohol e instrucciones para arreglar este puto mundo, vengo acumulando todas las cartas que recibo. Tengo cartas de otros niños, de otros adolescentes y de otros adultos, recibidas respectivamente cuando yo era niño, adolescente y adulto. Mis corresponsales han medido casi siempre lo mismo que yo, salvo mis padres. También guardo las cartas que me envía el banco, las facturas de la luz y del agua, y cualquier envío publicitario donde aparezca mi nombre. Como ya no recibo cartas personales, la caja de cartón donde almaceno todo ese material ha visto muy reducidas sus esperanzas de desbordarse.
Ahora conservo todos los mails que me envían. Cuando las cuentas de correo electrónico eran limitadas, los iba copiando en un archivo de texto; uno para cada remitente. El avance tecnológico me ha ahorrado esa labor, y ahora me limito a clasificarlos en las carpetas de la propia cuenta de correo. Sin embargo, sigo utilizando archivos de texto para todos los sms que aterrizan en mi teléfono móvil. Tengo sms que datan de hace más de diez años. He cambiado ocho o nueve veces de terminal, y aunque ahora puedo almacenar en mi nuevo cacharro una cantidad muy grande de mensajes, sigo copiándolos en mi ordenador, en archivos de texto, en una carpeta sagrada que tiene como nombre «Todos los sms de mi vida».
Y llevo un diario, finalmente. Lo escribo a mano. Es un cuaderno barato comprado en el chino de debajo de mi casa. Compré diez cuadernos idénticos porque quería darle a ese soporte cierta personalidad. Cuando me quedan cinco cuadernos en blanco, compro otros cinco nuevos, de modo que siempre tengo muchos cuadernos en blanco para contar mi vida. Además, así me prevengo ante un posible cambio en el diseño de los cuadernos baratos y tendría tiempo, en ese caso, de buscar en otras tiendas exactamente el mismo tipo de cuaderno que he elegido como diario.
El motivo de que cuente mi vida a un papel cuadriculado no es literario. No pretendo ser uno de esos gilipollas que creen que todo lo que les pasa merece una metáfora. Yo sólo busco anotarme, registrar lo que vivo; no hago biografía, hago inventario.
Hubo otro Diógenes: Diógenes Laercio. Fue un historiador filosófico. Gracias a él disponemos de información fundamental sobre la vida de «los filósofos más ilustres». En su obra, que ocupa diez tomos, aparecen las ideas, lances y descripciones de la vida de los demás. Diógenes Laercio fue un trampero de la filosofía. Diógenes Laercio fue un Diógenes de Sinope con síndrome de Diógenes Verbal.
Yo soy mi propia basura.
9 am, arriba. Metro. Oficina. Poco trabajo. Comida con Rosa. Hoy tenía planes. Paseé solo. Llamada de la madre de Daniel. Metro. Cena. Media película romántica. Aburrimiento. Cambié el nombre en mi móvil al número de Daniel. Puse: Nadie. Juego de palabras.
La casa de Daniel estaba bastante lejos, a unas doce paradas de mi trabajo y a unas quince de mi propia casa. Tomé el primer tren por los pelos, pude sentarme y reanudé la lectura de un libro. Creo que iba de Suecia.
Ya entonces sufría «problemas» de visión. No uso gafas, aunque sé que sigo sin necesitarlas. Simplemente, no consigo leer bien algunas palabras, no sólo en los libros, tampoco en los carteles publicitarios o en las indicaciones municipales. Muchas veces leo «musgo» donde dice «museo»; muchas veces veo «misterio» en el nombre de mi parada de metro, que es «ministerio». Muchas veces, sí, las palabras que veo son obscenas: «ramera» y no «manera», «polla» y no «polaca», «coño» y no «cómo»; incluso «penetración» y no «etcétera».
No es baile de letras, ni escritura diminuta que intuyo con desacierto. Realmente me invento las palabras. A veces no coinciden en más de una letra. A veces me río solo y la gente me mira con reprobación de maestrillo miserable. Idiotas. Indios. Idos.
Aquel día, por eso me acuerdo vagamente, leí varias veces «loco» donde decía «sueco».
Tardé veinte páginas en llegar a la parada de Daniel. En su casa, un primer piso, su madre me esperaba con tanta impaciencia que abrió cuando mi dedo aún no se había despegado del todo del timbre. Sentí como si estuviera tocándola a ella, su sistema nervioso, el ding dong de su dolor.
–Pasa, Santiago.
La casa estaba vacía. Habían tenido tiempo de llevarse todos los objetos personales de Daniel y todos los muebles: no quedaba absolutamente nada de él, salvo su teléfono móvil, que Maite apretaba con la mano derecha, como un corazón con esquinas. Permanecimos de pie en el centro del salón, no parecía que fuéramos a estar mucho tiempo allí.
Me explicó que habían decidido «disgregar su recuerdo», que todas sus cosas habían sido donadas a instituciones de caridad, que la idea, de la hermana pequeña de Daniel, seguramente habría encantado al finado, como cuando se esparcen las cenizas para que se las lleve el viento, y sean de todos.
–Sí, le habría encantado –dije.
Daniel era trabajador social. Había entregado su vida a putas, mendigos, drogadictos, presos e inmigrantes ilegales. Ahora les daba sus libros, sus zapatos, sus sillas. Todo.
–Esto es para ti.
Maite me tendió un sobre. Lo había llevado todo el tiempo en el bolsillo de su pantalón y estaba un poco arrugado. Noté en sus ojos un brillo puntual, el pequeño homenaje de enternecerse.
–Para Santiago –leyó de memoria.
Lo cogí. «Para Santiago», leí, y sin errores además. «Para Santiago.» Le di un par de vueltas y no vi ninguna otra anotación. Tampoco parecía llevar dentro un fajo de billetes precisamente.
–Vaya –bromeé–, habría preferido el equipo de música.
La madre de Daniel no dijo nada; su mirada se volvió mate.
Maite.
–¿Qué tal está Fátima? ¿Ha vuelto a la universidad?
Me importaba bien poco el asunto, sólo trataba de poner la pelota en juego de nuevo.
Me contó que sí, que por fin había vuelto a las clases. Quería ser abogada, y trabajar en temas sociales, como su hermano pero desde un poco más arriba.
–Admirable –comenté–, a ver si quedo con ella algún día.
Pier Paolo Pasolini murió en sórdidas, extrañas circunstancias a las afueras de Roma, en un descampado de la localidad de Ostia. Lo mataron a golpes. Conocí esta historia cuando Fátima comentó el parecido entre la muerte de su hermano y la del cineasta boloñés. No he visto ninguna película suya pero he investigado un poco su asesinato. Era maricón y comunista. Si no le mataron por una cosa le mataron por la otra. También puede ser que le mataran porque sí, aunque parece difícil que a una persona que filma películas de repercusión mundial se le permita morir de cualquier manera. Siempre tiene que haber motivos mejores.
Daniel murió de cualquier manera, también en un descampado, sin más motivos que hacer demasiadas veces como que daba la vida por los demás. El relato que todos sus amigos y conocidos, y sus familiares, y la prensa, dimos finalmente como bueno seguiría esta secuencia:
El pasado 4 de agosto Daniel se despertó en casa de Teresa, una compañera de trabajo, con la que había mantenido «relaciones sexuales» por primera vez esa noche. Una chica no especialmente guapa. Desayunaron y se fueron al Centro de Rehabilitación Psicosocial.
La jornada transcurrió con normalidad, comieron en el propio centro y continuaron atendiendo a los locos de la ciudad. Luego se despidieron. Ésa fue la última vez que Teresa vio a Daniel. Éste no tenía intención de ir a dormir a su casa también esa noche, a pesar de que ella le invitó insistentemente. (Declaraciones de Teresa.)
Sus amigos Rodrigo y Eduardo hablaron con él por teléfono. A ambos les dijo que había quedado con María, su ex novia. A Rodrigo, que en el centro para ir al cine. A Eduardo, que en casa de María, para cenar con otros amigos. María llevaba dos meses sin ver a Daniel, y no volvería a verlo nunca más, dado que aquella tarde-noche no habían quedado. (Declaraciones de María.)
Cenó con Sonia en un establecimiento turco. Kebabs, cerveza. Se besaron en la calle, casi nada más salir. (Declaraciones de Sonia.) Luego fueron a un bar y tomaron una copa. Gin-tonic, vodka con naranja. Daniel recibió una llamada. Era Rodrigo de nuevo, que qué tal con María, ¿te la has tirado ya? (Declaraciones de Rodrigo.) Daniel salió a la calle para hablar con su amigo (Sonia) y volvió a entrar a los dos o tres minutos. Inmediatamente sonó su móvil otra vez. Daniel volvió a alejarse, aunque esa vez no llegó a traspasar la puerta del bar. Cuando volvió le dijo a Sonia que tenía que irse. Eran entre las once y las once y media de la noche.
Nadie de nuestro entorno volvió a verlo o a contactar con él.
Apareció muerto a la mañana siguiente. Lo encontró un taxista. El lugar era un solar en la zona oeste de la ciudad. No podía llegarse en metro. O Daniel fue andando desde la parada más cercana (a unos teinta y cinco minutos) o le llevaron en coche; o cogió el metro hasta esa parada y luego le llevaron en coche. Allí no había nada que hacer. No había mendigos ni putas ni drogadictos: sólo cascotes de unas obras cercanas, hierbajos y polvo.
Lo mataron allí. Había sangre sobre la hierba.
Iba vestido con la misma ropa que recordaba Sonia. No le faltaba ni la cartera ni el reloj ni el móvil. El asesino o asesinos, o asesina, o asesinas, utilizó un «arma blanca», que son las que se manchan de sangre. Se la clavó en el estómago. El corte y la incisión eran tan irregulares que se especula (policía) con que el arma permaneció dentro del cuerpo de Daniel varios segundos, o minutos, y que forcejeos y movimientos de huida provocaron nuevos cortes internos, desgarros en la piel (policía: se especula, con una empuñadura o mango «peculiar») y entrada de tierra y polvo en la herida.
Daniel recibió seguidamente una nueva puñalada, o cuchillada, o estocada, en el hombro. Tocó hueso, por lo que era poco profunda.
Aparte de eso, el filo homicida no consumó más daño que cortes en los dedos de ambas manos, producto (policía) de la lucha entre atacante y atacado.
Finalmente, el asesino (o asesinas) golpeó a Daniel en la cabeza con un cascote de gran tamaño. La asesina (o asesinos) (policía) dejó caer el cascote sobre Daniel cuando éste estaba en el suelo. Eso explica los efectos devastadores del golpe. Su cabeza se quebró como un globo lleno de agua.
Daniel fue encontrado debajo del cascote, a las ocho y treinta y cinco de la mañana. El taxista (taxista) había parado en aquel solar para mear.
(4 de agosto)
8 am, arriba. Metro. Oficina. Risas con Rosa. Poco trabajo. Comí solo. Vine a casa y pasé varias horas buscando mi nombre en internet. No existo. Aburrimiento
.
(5 de agosto)
8 am, arriba. Metro. Oficina. Bronca del jefe. Café con Rosa. Me llamó un tal Eduardo. Mataron a Daniel. Varias llamadas más. Mataron a Daniel. Me vine a casa sin comer. Mataron a Daniel. Internet durante horas. Daniel muerto existe: D.T.U., en un periódico on-line. Ahora mismo está sonando mi móvil y no lo voy a coger. Mataron a Daniel
.
«Para Santiago.»
En el metro me dio por pensar que Daniel había dejado un sobre para cada uno de sus amigos. Le pegaba. Decir adiós a todo el mundo en un testamento personalizado. Sorprendernos con unas últimas palabras. Consolarnos por su ausencia, que sabía desoladora.