La Templanza (29 page)
Authors: María Dueñas

Iba a anudarse sobre la camisa el plastrón de seda gris cuando dudó. Qué coño…, masculló entre dientes. En honor a los viejos tiempos de las minas, a aquellas partidas eternas en cuchitriles donde aprendió todo lo que sabía de billar, se deshizo del cuello y retornó al salón turquesa.
Calafat departía con Gustavo Zayas en voz baja junto a un balcón. Los amigos de éste se solazaban con las fulanas que aún quedaban despiertas; la Chucha y Horacio andaban enderezando por las paredes los últimos cuadros torcidos tras el paso de la patulea.
—Espero que no les incomode la incorrección de mi atuendo.
Todas las miradas se volvieron hacia él. Pero entiendan que son casi las seis de la mañana y estamos en un lupanar. Y que vamos a ir a muerte, le faltó decir.
Los dos contrincantes se acercaron a la mesa y el banquero se sacó el eterno habano de debajo del bigotón.
—Señores míos, señoritas; por deseo expreso de los jugadores, ésta va a ser una partida privada. Como testigos sólo estaremos la dueña de la casa, Horacio como utilero y un servidor, si los implicados lo tienen a bien.
Los dos aceptaron inclinando la cabeza mientras los amigos de Zayas mostraban abiertamente su fastidio. Con todo, acompañados de las chicas, tardaron poco en marcharse. Santos Huesos salió tras ellos, no sin antes cruzar una mirada cómplice con su patrón.
Las regias puertas de sabicú quedaron cerradas y la Chucha rellenó las copas de aguardiente.
—¿Vuelve a tratarse de un desquite entre caballeros o tienen sus mercedes intención de hacer apuestas? —preguntó con su voz todavía sugerente a pesar de la edad. Las ganancias de la noche con las niñas habían sido escasas, por lo que aún esperaba sacar alguna tajada adicional de aquella imprevista secuela.
—Yo me encargo de los gastos, negra. Tú tan sólo echa la moneda al aire cuando yo te diga.
El anciano recitó entonces los términos de la apuesta con la más adusta formalidad. Treinta mil duros contantes por parte de don Mauro Larrea de las Fuentes, frente a un lote compuesto por una propiedad urbana, una bodega y una viña en el muy ilustre municipio español de Jerez de la Frontera por la parte contraria, de las cuales responde don Gustavo Zayas Montalvo. ¿Están de acuerdo los dos interesados en jugarse lo descrito a cien carambolas y así lo atestigua doña María de Jesús Salazar?
Los dos hombres farfullaron su aceptación mientras que la vieja Chucha se llevó una mano oscura y huesuda al corazón, pronunciando un contundente sí, señor. Después se persignó. A saber cuántos disparates semejantes no habría presenciado a lo largo de los años en aquel negocio suyo.
Por los balcones entraban las primeras claridades cuando la reina de España volvió a saltar al aire. Esta vez correspondió a Zayas salir, y así arrancó la partida que trastocaría para siempre el porvenir de los dos.
Lo que en la madrugada fue tensión, en el amanecer se tornó fiereza. El paño verde se convirtió en un campo de batalla y el juego en un combate brutal. Volvió a haber tacadas magistrales e impactos de vértigo, trayectorias fascinantes, ángulos imposibles que fueron vencidos con solvencia y un derroche de furia capaz de cortar la respiración.
A lo largo de una primera parte, el equilibrio fue la tónica. Él jugaba con la camisa arremangada por encima del codo, dejando a la vista sus cicatrices y los músculos que ya no partían piedra ni arrancaban plata, pero seguían marcándose tensos al apuntar. Gustavo Zayas, a pesar de su habitual compostura, no tardó en imitarle y se quitó también la librea. La tenue luz de la alborada había dado paso a los primeros rayos fuertes de sol: sudaban ambos, y hasta ahí llegaba todo lo que tenían en común. Las diferencias, por lo demás, eran abismales. Mauro Larrea impulsivo, casi animal destilando nervio y garra. Zayas, de nuevo certero pero ya sin florituras ni filigranas premeditadas. Al límite los dos.
Seguían lanzando tacadas enfebrecidos frente a la mirada exhausta y expectante de Calafat. Horacio había cerrado las persianas y abanicaba a la Chucha medio dormida sobre un butacón. Hasta que, pasado el ecuador de la partida, dos horas después de haber empezado la demencial revancha, el equilibrio se empezó a agrietar. Tras superar la barrera de las cincuenta carambolas, Mauro Larrea comenzó a distanciarse; la fisura fue pequeña en principio y se extendió un poco más después, como el fino vidrio de una copa que se resquebraja. Cincuenta y una frente a cincuenta y tres, cincuenta y dos frente a cincuenta y seis. Para cuando superó las sesenta, Zayas estaba siete tantos por detrás.
Tal vez el andaluz podría haber remontado. Quizá después de haber dormido unas horas, de haber comido algo sólido o haber tomado un par de tazas de café. O si no le hubieran escocido tanto los ojos o no tuviera calambres en los brazos ni le acosaran las náuseas. Pero, por una cosa o por otra, el hecho fue que no logró manejar la situación. Y al verse descolocado por un pequeño puñado de tantos, por segunda vez le afloraron los nervios. Comenzó a disparar peor. Con excesiva rapidez y la boca fruncida. Con gesto contrariado. Un error intrascendente dio paso a un fallo desazonador. Aumentó la distancia.
—Sírveme otra copa, Horacio.
Como si en el aguardiente esperara encontrar el estímulo que necesitaba para acelerar su cuenteo.
—¿Otra para su merced, don Mauro? —preguntó el criado. Había dejado de abanicar a la Chucha tan pronto la dio por dormida, con sus largos brazos negros caídos a ambos lados del cuerpo y la cabeza recostada sobre un cojín de terciopelo.
Él la rechazó, sin separar la vista de la punta del taco. Zayas, por el contrario, señaló otra vez la suya. El jorobado la volvió a llenar.
Tal vez le faltó resistencia mental, tal vez fue el mero agotamiento físico. Tal vez por todo ello, o por alguna otra razón que él nunca conocería, Gustavo Zayas empezó a beber de más. Jamás sabría si lo hizo para impulsarse a ganar, o para culpar a esos últimos tragos del hecho cada vez más evidente de que iba a perder. Tres cuartos de hora más tarde, arrojó su taco al suelo con furia. Después apoyó las manos abiertas sobre la pared, dobló el torso, hundió la cabeza entre los hombros y vomitó sobre una de las escupideras de bronce.
No hubo esta vez ni gritos ni aclamaciones para certificar el triunfo de Mauro Larrea; ya no estaban allí la patulea, ni las fulanas, ni los amigos de su contrincante. Tampoco él mismo sintió ganas de mostrar alegría: sentía rígidas todas las articulaciones del cuerpo y le zumbaban los oídos; tenía la mandíbula áspera, los dedos entumecidos y la mente aturdida, envuelta en una densa calima como la que por las mañanas subía desde el mar.
El viejo Calafat le devolvió a la realidad con una sentida palmada sobre el hombro; él estuvo a punto de aullar de dolor.
—Enhorabuena, muchacho.
Empezaba a salir de su sepultura.
Un futuro le esperaba al otro lado del mar.
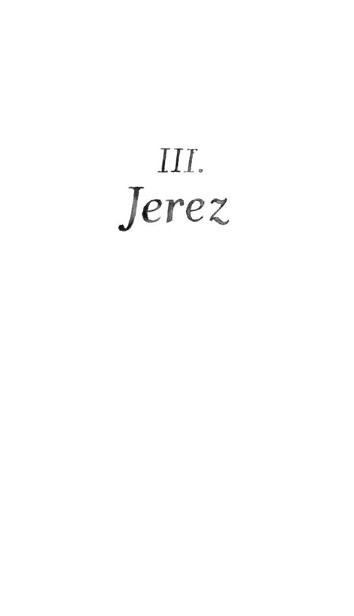
25
Los cierres de las contraventanas se resistían a abrirse, escasos como estaban de uso y de aceite. Tras el esfuerzo de las cuatro manos, los pasadores por fin cedieron y, al compás de los chirridos de las bisagras, la estancia se llenó de luz. Los bultos de los muebles dejaron entonces de parecer fantasmas y se percibieron nítidos.
Mauro Larrea alzó una de las sábanas y debajo apareció un sofá entelado en marchito satén grana; levantó otra y a la vista quedó una mesa coja de palisandro. Al fondo percibió una grandiosa chimenea con los esqueletos de su último fuego. Junto a ella, en el suelo, una paloma muerta.
Sus pasos eran los únicos que resonaban mientras recorría la imponente estancia; el empleado de la notaría, después de ayudarle a abrir el balcón central, se cobijó bajo el dintel de la puerta. A la espera.
—Entonces, ¿nadie se ocupó de esta casa en los últimos tiempos? —preguntó sin mirarle. Acto seguido arrancó de un tirón una nueva sábana: bajo ella dormía el sueño de los justos una butaca desfondada con brazos de nogal.
—Nadie que yo sepa, señor. Desde que don Luis se marchó, nadie ha vuelto por aquí. De todas maneras, el deterioro le viene de lejos.
El hombre hablaba con untuosidad y aparente sumisión: sin preguntar abiertamente, aunque sin disimular tampoco la correosa intriga que le generaba la tarea que el notario le había encomendado. Angulo, acompañe al señor Larrea a la casa de don Luis Montalvo en la calle de la Tornería. Y luego, si les da tiempo, lo lleva hasta la bodega en la calle del Muro. Yo tengo dos citas comprometidas entretanto, los espero de vuelta a la una y media.
Mientras el nuevo propietario examinaba el caserón con zancadas grandes y gesto adusto, el tal Angulo no veía el momento de terminar con la visita para escapar al tabanco de todos los mediodías y soltar la noticia. De hecho, en ese preciso momento ya estaba dándole vueltas a cómo formular las frases para que el impacto fuera mayor. Un indiano es el nuevo dueño de la casa del Comino, ésa parecía una buena frase. ¿O tal vez debería decir primero el Comino está muerto, y un indiano se ha quedado con su casa, después?
Fuera cual fuera el orden de las palabras, las dos claves eran Comino e indiano. Comino porque por fin todo Jerez iba a saber qué había sido de Luis Montalvo, el propietario del mote y de la casa-palacio: muerto y enterrado en Cuba, ése había sido su fin. E indiano porque ésa era la etiqueta que de inmediato le adjudicó a aquel forastero de físico un tanto abrumador que esa misma mañana había entrado en la notaría pisando firme, que se presentó con el nombre de Mauro Larrea y que despertó entre todos los presentes un murmullo de curiosidad.
A la vez que Angulo, escuálido y demacrado, se relamía por dentro anticipando el eco del cañonazo que estaba a punto de soltar, ambos continuaron recorriendo estancia tras estancia bajo las arcadas de la planta superior: otro par de salones con escasos muebles, un gran comedor con mesa para docena y media de comensales y sillas para menos de la mitad, un pequeño oratorio desprovisto de cualquier ornato y un buen puñado de alcobas con camas de colchones hundidos. Por los resquicios se colaban de vez en cuando algunos tenues rayos de sol, pero la sensación general era de penumbra envuelta en un desagradable aroma a rancio mezclado con orín de animal.
—En el sobrado imagino que estarán los cuartos del servicio y de los trastos, como es lo común.
—¿Perdón?
—El sobrado —repitió Angulo señalando con un dedo al techo—. Las buhardillas, los desvanes. Sotabancos, los llaman por otras tierras.
Las losas de Tarifa y el mármol de Génova que conformaban la solera estaban llenos de suciedad; algunas puertas se mostraban medio desencajadas, había cristales rotos en varias ventanas y el amarillo calamocha de los vanos hacía tiempo que empezó a descascarillarse. Una gata recién parida los desafió desde un rincón de la gran cocina, sintiéndose amenazada en su papel de emperatriz de aquella triste pieza de fogones sin rastro de calor, techos ahumados y tinajas vacías.
Decadencia, pensó al volver al patio por cuyas columnas trepaban las enredaderas a su albedrío. Ésa era la palabra que llevaba un buen rato buscando en su cerebro. Decadencia era lo que aquella casa desprendía, largos años de dejadez.
—¿Quiere que vayamos ahora a ver la bodega? —preguntó el empleado con escasas ganas.
Mauro Larrea sacó el reloj del bolsillo mientras terminaba de inspeccionar su nueva propiedad. Dos esbeltas palmeras, multitud de macetas llenas de pilistras asilvestradas, una fuente sin agua y un par de decrépitos sillones de mimbre atestiguaban las gratas horas de frescor que aquel soberbio patio, en algún tiempo remoto, debió de proporcionar a sus residentes. Ahora, bajo los arcos de cantería, sus pies tan sólo aplastaban barro seco, hojas mustias y cagadas de animales. De haber sido más melancólico, se habría preguntado qué fue de los remotos habitantes de aquel hogar: de los niños que corrieron por allí, de los adultos que descansaron y se quisieron y discutieron y platicaron en cada dependencia del caserón. Como las cuestiones sentimentales no eran lo suyo, se limitó a comprobar que faltaba media hora para su cita.
—Prefiero dejarlo para más tarde, si no le importa. Volveré caminando hasta la notaría, no es necesario que me acompañe. Vuelva a su quehacer, yo me arreglo.
Su recia voz con acento de otras tierras disuadió a Angulo de insistir. Se despidieron junto a la cancela, ansiando cada uno su libertad: él para digerir lo que acababa de ver y el enjuto empleado para trotar rumbo al tabanco en el que a diario trasegaba con las novedades o los dimes y diretes de los que gracias a su trabajo se lograba enterar.
Lo que el tal Angulo, con su respiración flemática y su mirada retorcida, no podía siquiera sospechar era que aquel Mauro Larrea, a pesar de su porte seguro de rico de las colonias, de su estampa y de su vozarrón, se encontraba en el fondo tan desconcertado como él. Mil dudas se le agolpaban al minero en la cabeza cuando salió de nuevo al otoño de la calle de la Tornería, pero masculló tan sólo una: una pregunta dirigida a sí mismo que sintetizaba la esencia de todas las demás. ¿Qué carajo haces tú aquí, compadre?
Todo era lícitamente suyo, lo sabía. Se lo había ganado al marido de Carola Gorostiza ante testigos solventes cuando éste decidió arriesgarlo por su propia voluntad y con sus cabales intactos. Las oscuras razones que tuviera para hacerlo no eran de su incumbencia, pero el resultado sí. Vaya si lo era. En eso consistía el juego en España, en las Antillas y en el México independiente; en el más alto salón y en el más triste burdel. Se apostaba, se jugaba, y a veces se ganaba, y a veces se perdía. Y esta vez a él la suerte se le había puesto de cara. Con todo, después de patear aquel caserón desolado, el resquemor volvió a asaltarlo en forma de siluetas que quedaron al otro lado del mar. ¿Por qué fuiste tan insensato, Gustavo Zayas? ¿Por qué te arriesgaste a no volver?