La granja de cuerpos
Read La granja de cuerpos Online
Authors: Patricia Cornwell

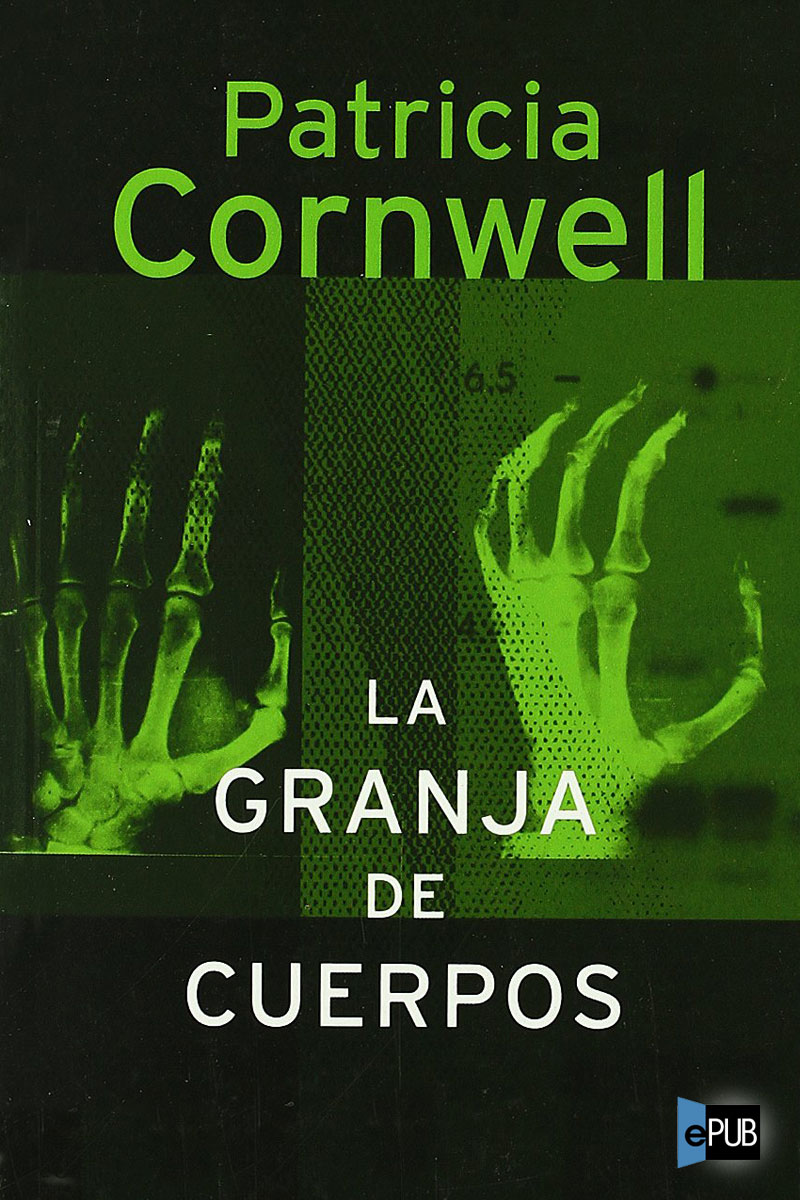
Los habitantes de Black Mountain apenas conocen el miedo. No hay nada que temer hasta que, un día, aparece el cadáver de una muchacha y se instala en los habitantes del pueblo un dolor más parecido a la incredulidad que al terror. La doctora Scarpetta, forense famosa por haber resuelto casos similares, acude a Black Mountain y estudia los primeros indicios, aparentemente claros. Sin embargo, poco a poco, el caso adquiere dimensiones que acabarán implicándola personalmente y llevándola al único lugar donde encontrar información precisa: la granja de cuerpos.

Patricia Cornwell
La granja de cuerpos
(Kay Scarpetta - 05)
ePUB v1.0
betatron24.10.2011
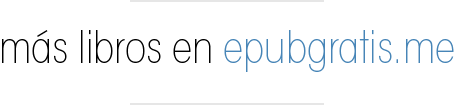
Título: La granja de cuerpos
© 1994, Patricia Cornwell
Título original:
The Body farm
Traducción de Hernán Sabaté
Serie: Kay Scarpetta 5
Editorial: Círculo de Lectores
ISBN: 9788422660057
Al senador Orrin Hatch, de Utah, por su lucha incansable contra la delincuencia
Los que a la mar se hicieron en sus naves,Llevando su negocio por las aguas inmensas,Vieron las obras de Yahveh,Sus maravillas en el piélago.
Salmo 107 : 23-24
E
l 16 de octubre, mientras el sol asomaba sobre el manto de la noche, unos ciervos tímidos se acercaron con cautela a las lindes de la oscura arboleda que se extendía ante mi ventana. Encima y debajo de mí, las cañerías gimieron y, una a una, las demás habitaciones se iluminaron al tiempo que los secos estampidos de unas armas que no alcanzaba a ver acribillaban el amanecer. Me había acostado y me levantaba con el sonido de disparos.
Es un ruido que no cesa nunca en Quantico, Virginia, donde la Academia del FBI es una isla rodeada de infantes de marina. Varios días al mes me quedaba a dormir en la planta de seguridad de la Academia, donde nadie podía llamarme sin mi consentimiento ni seguirme después de beber demasiada cerveza en la cafetería.
A diferencia de los dormitorios espartanos que ocupaban los nuevos agentes y los policías visitantes, en mi habitación había televisor, cocina, teléfono y un cuarto de baño que no tenía que compartir. No estaba permitido fumar ni tomar alcohol, pero sospecho que los espías y testigos protegidos que normalmente eran recluidos allí obedecían las normas tanto como yo.
Mientras el café se calentaba en el microondas, abrí el maletín para sacar un expediente que me estaba esperando a mi llegada, la noche anterior. No lo había examinado todavía porque era incapaz de arroparme con una cosa como ésa, de llevarme a la cama algo así. En este aspecto, yo había cambiado.
Desde la Facultad de Medicina, me había acostumbrado a exponerme a cualquier trauma en cualquier momento. Había hecho turnos de veinticuatro horas en Urgencias y había realizado autopsias sola en el depósito hasta el amanecer. Dormir siempre había sido una breve escapada a un lugar oscuro y vacío del que muy rara vez guardaba recuerdo al despertar. Luego, con los años, poco a poco, se produjo cierto cambio a peor. Empecé a aborrecer el trabajo a altas horas de la madrugada y me volví propensa a las pesadillas: imágenes terribles de mi vida aparecían en la máquina tragaperras de mi inconsciente.
Emily Steiner tenía once años y su naciente sexualidad era apenas un rubor en su cuerpo infantil cuando, dos domingos antes, el 1 de octubre, había escrito en su diario:
¡Oh, qué feliz soy! Es casi la una de la madrugada y mamá no sabe que estoy escribiendo en el diario porque estoy en la cama con la linterna. Hemos ido a la cena comunitaria en la iglesia, ¡y he visto a Wren! He notado que me miraba. ¡Luego me ha dado un petardo! Lo he guardado cuando él no miraba. Lo tengo en mi caja de los secretos. Esta tarde hay una reunión del grupo de juventud y quiere que me encuentre con él antes ¡y que no se lo diga a nadie!
A las tres y media, de aquella tarde, Emily salió de su casa de Black Mountain, al este de Asheville, e inició el trayecto de tres kilómetros a pie hasta la iglesia. Con posterioridad, varios niños recordaron haberla visto marcharse sola después de la reunión mientras el sol se hundía tras las montañas, a las seis. Emily se desvió de la carretera principal, con la guitarra a cuestas, y tomó un atajo que rodeaba un pequeño lago. Según los investigadores, es probable que durante este paseo se topara con el hombre que horas más tarde le quitaría la vida. Tal vez se detuvo a hablar con él. O tal vez no advirtió su presencia entre las sombras crecientes mientras apretaba el paso de vuelta a casa.
En Black Mountain, una población del oeste de Carolina del Norte de unos siete mil habitantes, la policía local tenía muy poca experiencia en homicidios o en asaltos sexuales a niños. Desde luego, no había trabajado en ningún caso que fuera ambas cosas. En Black Mountainno habían prestado la menor atención a Temple Brooks Gault, de Albany, Georgia, a pesar de que su rostro sonreía desde la lista de los diez más buscados exhibidas por doquier. Los criminales notorios y sus fechorías no habían constituido nunca una preocupación en esta pintoresca parte del país, conocida por ser la cuna de Thomas Wolfe y Billy Graham.
Yo no pude comprender qué habría atraído a Gault a aquel lugar, hacia aquella frágil chiquilla llamada Emily que echaba de menos la compañía de su padre y de un muchacho llamado Wren. Pero cuando Gault había emprendido su ronda asesina en Richmond, dos años antes, sus actos también parecían igualmente faltos de lógica. De hecho, nadie había aún desentrañado su sentido.
Dejé mi suite y recorrí los pasillos acristalados bañados por el sol mientras los recuerdos del sangriento paso de Gault por Richmond oscurecían la mañana. En una ocasión le había tenido a mi alcance. Había llegado a rozarlo con mis dedos, materialmente, durante un segundo, antes de que saltara por una ventana y huyese. En aquella ocasión yo no iba armada y, en cualquier caso, no me correspondía a mí ir pegando tiros por ahí. Con todo, no había podido quitarme de encima la sombra de duda que había invadido mi ánimo entonces. Nunca había dejado de preguntarme qué más podría haber hecho.
El vino no ha conocido nunca un buen año en la Academia, y lamenté haber tomado varias copas la noche anterior, en la cafetería. Mi carrera matinal por la avenida}. Edgar Hoover fue peor de lo habitual. Pensé que no conseguía terminarla.
Los marines estaban instalando telescopios y sillas de lona de camuflaje a la vera de los caminos con vistas a los campos, de tiro. Capté las atrevidas miradas masculinas mientras pasaba a su altura corriendo a marcha lenta, y aprecié que los ojos tomaban debida nota de la insignia dorada del Departamento de Justicia en mi sudadera azul marino. Probablemente los soldados me creían una agente femenina o una policía visitante, y me molestó imaginar a mi sobrina corriendo por esa misma ruta. Ojalá Lucy hubiera escogido otro lugar para hacer las prácticas. Yo había tenido una clara influencia en su vida y había pocas cosas que me atemorizaran tanto. Ya se había convertido en costumbre preocuparme por ella durante mis ejercicios de mantenimiento físico, siempre que me angustiaba darme cuenta de que me estaba haciendo vieja.
La HRT, la unidad de rescate de rehenes del FBI, había salido de maniobras. Las aspas del helicóptero batían el aire con un ruido sordo. Una camioneta cargada de tableros con marcas de disparos pasó rugiendo, seguida de otra caravana de soldados. Me desvié y tomé el camino, de un par de kilómetros, que conduce hasta la Academia, la cual podría pasar por un hotel moderno de ladrillo color canela de no ser por el bosque de antenas de sus tejados y por su ubicación, en mitad de la nada arbolada.
Cuando por fin llegué a la garita de guardia, zigzagueé entre los dispositivos pincha neumáticos y levanté la mano en un saludo cansado al agente situado tras el cristal. Sudorosa y sin aliento, me disponía a terminar el recorrido cuando noté que un coche aminoraba la marcha a mi espalda.
—¿Intenta suicidarse, o algo así? —preguntó con voz potente el capitán Pete Marino desde el asiento del conductor de su Crown Victoria plateado.
Las antenas de radio se cimbreaban como cañas de pescar sobre el capó y, a pesar de mis incontables advertencias, él no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
—Hay maneras más sencillas de matarse —repliqué a través de la ventanilla abierta del lado contrario—. No abrocharse el cinturón de seguridad, por ejemplo.
—Uno nunca sabe cuándo tendrá que bajarse del coche a toda prisa.
—Si tiene un choque, no cabe duda de que saldrá volando —respondí—. A través del parabrisas, probablemente.
Marino, experimentado detective de homicidios de Richmond, donde estábamos destinados los dos, había ascendido hacía poco y le habían asignado el Distrito Uno, la zona más jodida de la ciudad. El nuevo capitán participaba desde hacía años en el VICAP, el programa del FBI dedicado a la captura de delincuentes violentos.
Con cincuenta y pocos años, era una víctima de dosis concentradas de naturaleza humana contaminada, mala alimentación y peores bebidas, con unas facciones marcadas por las penalidades y orladas de cabellos canosos, cada vez más escasos. Marino estaba sobrado de peso, bajo de forma, y no era famoso por su buen carácter. Yo sabía que había venido para la reunión sobre el caso Steiner, pero me extrañó ver la maleta en el asiento de atrás.
—¿Se quedará un tiempo? —le pregunté.
—Benton me ha apuntado a Supervivencia en la Calle.
—¿A usted y a quién más? —insistí, pues el objetivo de Supervivencia en la Calle no era entrenar individuos, sino grupos de asalto.
—A mí y al grupo especial de mi distrito.
—Por favor, no me diga que echar puertas abajo forma parte de sus nuevas atribuciones.
—Uno de los placeres de que le asciendan a uno es encontrarse otra vez de uniforme y en la calle. Por si no se ha enterado, doctora, ahí fuera ya no se utilizan pistolas baratas.
—Gracias por la advertencia —le respondí secamente—. Asegúrese de llevar ropa gruesa.
—¿Eh?
Sus ojos, cubiertos por las gafas de sol, estudiaban por los espejos retrovisores el paso de otros coches.
—Hasta las balas de pintura roja duelen.
—No pienso dejar que me acierten.
—No conozco a nadie que lo piense.
—¿Cuándo ha llegado? —me preguntó.
—Anoche.
Marino sacó un paquete de cigarrillos.
—¿Le han contado algo?
—He repasado unas cuantas cosas. Al parecer, los inspectores de Carolina del Norte traerán la mayoría de los datos del caso esta mañana.
—Es Gault. Tiene que ser él.
—Hay paralelismos, desde luego —asentí con cautela. Marino extrajo un Marlboro y se lo llevó a los labios.
—Voy a coger a ese maldito hijo de puta aunque tenga que ir al mismo infierno para encontrarlo.
—Si lo encuentra en el infierno, será mejor que lo deje allí —murmuré—. ¿Está libre para almorzar?
—Si invita usted...
—Siempre invito yo. Era un hecho.
—Como es debido —Marino entró una marcha—. Para algo es doctora, ¿no?
Medio al trote y medio andando, atajé el camino y entré en el gimnasio por la puerta trasera. Cuando abrí la puerta del vestuario, tres mujeres jóvenes y atléticas, en diversos grados de desnudez, se volvieron a mirarme.