Efectos secundarios (8 page)
Read Efectos secundarios Online
Authors: Almudena Solana Bajo

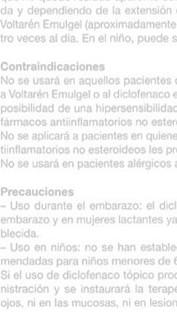
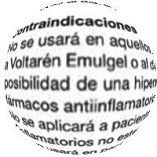
No es posible hablar de Voltarén (Tom Candle, nombre artístico; Voltarén Vela, nombre real) sin tomarle cariño, a pesar de que su comportamiento del pasado no lo haga merecedor de nada y la conducta del presente —aunque nadie lo sepa todavía— puede llegar a ser aún peor que un mal recuerdo, terriblemente oscura.
El padre de Augmentine (a quien hemos dejado abatida con la noticia de su embarazo no esperado) es un antiguo galán que posee ademanes que lo hacen universalmente atractivo, a pesar de que, como veremos, junto a esa urbanidad, hace uso de un descaro que a nadie más se le permitiría. Podría parecer un ser mimado por la sociedad, pero no lo ha sido del todo. Así lo demuestran sus problemas con el alcohol y esa vida de hombre abandonado con reminiscencias de galán en sus rasgos. A pesar de esto, a sus ochenta y cuatro años, todo sigue girando a su alrededor. Le ocurre en la residencia de mayores, en la que dispone de una habitación de las grandes, con acceso a una terraza con una mesa y tres sillas. Y le ocurre en su vida social, tan exitosa como su soledad. Los gastos de la residencia, que superan los tres mil euros al mes, los afrontaba con los ahorros de una vida dedicada a la especulación y a acertadas inversiones en suelo rural luego recalificado.
Después de desayunar y de dar un paseo, le gusta hablar con Mol, otra residente. Solo sabe su nombre y lo que era obvio: que esa mujer unos años menor que él es presa de una severa demencia senil o del alzhéimer, él no sabe distinguirlos. Su vanidad no le hace ver que sus recuerdos también flaquean.
Tom Candle se comportaba con ella como si fuera su última conquista, sin darse cuenta de que en realidad el conquistado era él. No podía dejar de mirar a esa mujer de edad infinita con cara de nube y grandiosa serenidad. Ella siempre lo escuchaba; lo seguía en los detalles de sus largas charlas. Por él se ordenaba los anillos de plata en los distintos dedos de su mano, último reducto de una vida
hippy
nunca dejada atrás del todo, como su nuevo amigo, que siempre era actor. Porque ser
hippy
, o ser actor, es algo tan incrustado en el ADN de una persona —creo yo— que es imposible camuflarlo bajo ninguna apariencia. En otras palabras, es imposible dejar de serlo, aunque se quiera...
Mol para él era la paz, la que nunca tuvo; solo quería tranquilidad cuando estaba con ella. Le recordaba, de otra manera, la energía de
Safo
, cuando Alphonse Daudet, su autor, la dejaba recrearse imaginándose a las señoritas de «esa edad en la que los ojos brillan sin ver nada...». La relación entre Tom Candle y Mol, sin embargo, tenía el mismo peligro que la de un hombre y una mujer jóvenes; «ambos tenían muchas cosas en la cabeza», aunque nuestros protagonistas no supieran bien qué cosas eran ésas en realidad.
Nunca es fácil adivinar algo: ¿a qué edad se está seguro de las cosas?
El atormentado Tom Candle, siempre activo, siempre crispado, reaccionaba mal si alguna vez la serenidad —o dicho de otro modo, la holgazanería— se le aparecía en pequeñas insinuaciones. Por ejemplo, cuando se fugaban las horas de la tarde en el jardín de la residencia sin que él hiciera nada más que dormitar en el banco cercano a los macetones de lavanda.
«Pero ¿qué hora es?», preguntaba en alto al despertarse.
Entonces, al despertar del todo, se rebelaba contra el mundo mientras avanzaba a grandes zancadas por el patio ajardinado, dejando bien claro que su carácter era insobornable y que él, como actor, conocía el desperdicio del tiempo transcurrido en las esperas, y juraba no volver a descuidarse nunca más. Era entonces cuando más aludía al pasado en sus charlas con Mol. Iba hacia su banco, como si ella encarnara, en su blancura, un símbolo universal de la humanidad, y después de hablarle de las horas de rodaje, las horas de espera, las horas de autógrafos y todo lo demás, le decía bien claro que se había prometido a sí mismo aprovechar bien el tiempo, porque, en los años de estrellato, no lo había tenido en absoluto, ni para él ni para los suyos. Le hablaba de su hija Augmentine, siempre con mocos debido a esas horas de espera en el camerino, entre terribles corrientes. Las cortinas gruesas no conseguían cortar el frío que su hija se encontraba cuando salía del colegio y acudía a su encuentro. Allí se quedaba horas, entre telas, contenta de compartir un poco de tiempo con su padre, entre micrófonos que llamaban a escena y muchas horas de espera. El estrellato tuvo sus duelos, en ellos se detenía el actor. Pero también en sus triunfos. Le dijo:
—Cuando fui a Los Ángeles a rodar... Ni Antonio Banderas ni nadie. ¡Nadie! Solo alguno, años antes... Pero yo era el español que más trabajaba; el primero que se mejoró la nariz; el primero que cenó con Ava Gardner; de los pocos que William Randolph Hearst invitaba a sus fiestas... Su mujer, por cierto, Marion Davies, quería ser actriz y, gracias a eso, él invirtió millones de dólares en la Metro... ¡Vaya fiestas en su rancho, duraban todo el fin de semana!
—Oh, Ava Gardner. —Mol, la mujer nube, seguía su ritmo con discreta admiración.
—Y la actriz española Conchita Montenegro, que imitaba a la Gardner... ¡Con Conchita me entendía mejor, pero no era lo mismo...!
—Se entendía mejor, claro. Claro. Se entendían ustedes mejor.
Cuando Mol llegaba a este punto repetitivo, cuando sus palabras obedecían como un eco educado, Tom Candle descendía de su vanidad; sabía que tenía que ceder un tiempo al silencio. Callar. En ese momento ella emitía ruidos con la garganta; quería participar pero no podía hacerlo. Sin embargo, más descansada, aunque no más lúcida, Mol resultaba la mejor compañía que el actor nunca hubiera soñado para un fin de fiesta en la tierra.
—Claro, se entendían mejor, ya lo creo...
No cabían más palabras en la cabeza de su acompañante y fiel escucha.
Tras el silencio, él se solía levantar y le daba una palmadita en la mano, para transmitirle a su amada que él, su caballero andante, iba a dar un par de vueltas con sus obsesiones asomando por los bolsillos de su chaqueta, como esta que lleva hoy, de suave tono que no se sabe si es más verde que gris, pero que, como todas, tiene sendos bolsillos para trasladar, como en una balanza, su vida en dos entregas. Por el bolsillo izquierdo asoma Voltarén en pomada, el medicamento testigo de sus dolores. Por el otro, siempre el de la derecha para tener rápido acceso, el teléfono móvil. Sabe que, en esa profesión de la que uno nunca se retira, las cosas son así; en cualquier momento cambia la vida y se acuerdan de tu nombre para un papel en el cine o la televisión; un pequeño papel secundario que haga sonreír a los nostálgicos y les permita vanagloriarse de haber rescatado del olvido a alguien aún no fallecido del todo. Solo hace falta que llame un agente artístico o cualquier productor que conserve su teléfono para que eso que él solo dice o sueña se convierta en algo real: una oferta de trabajo. Aparte del Voltarén pomada y el teléfono, las camisas siempre tienen que llevar bolsillo para el bolígrafo y una minúscula agenda de teléfonos. La suya tiene las hojas tan deterioradas que, perdida su blancura, son de color café.
Fue su hija Augmentine quien le dijo ya veinte años atrás —cuando esa agenda era nueva— que un hombre tan presumido como él necesitaba una crema de manos antiedad. Dos décadas ya con la costumbre de extender con verdadero ahínco un protector sobre su piel, un ahuyentador de manchas. Era otro ungüento blanquecino, más crema que pomada. A pesar de que esta manteca no le exigía mayores requerimientos, se convirtió en el principio de todo. Por ella, por la Roc antiedad, empezó a encapricharse con el ritual de sus manos. El ungüento siempre por fuera, decía, donde están la vanidad y sus cuidados. Luego, con Voltarén nació lo que ya era una clara obsesión por untar las manos, tenerlas resbaladizas... Así las sentía más jóvenes, menos dolientes. La pomada Voltarén, por tristes coincidencias, fue testigo de su final, también en su vida real.
Los linimentos estéticos, decíamos, acabaron convirtiéndose en pomada médica, la que no escucha la vanagloria pero, en cambio, te cuida de los calambres que se sufren en silencio aún cuando se sonríe, y también de los agarrotamientos y las distensiones. Siempre Voltarén, siempre las cremas, una para la parte posterior de la mano, otra para las palmas, ese lugar donde nunca llega el sol. Por delante y por detrás, por fuera y por dentro, el exterior y el interior... Superficies receptoras de esas friegas, como las que les dan a los niños pequeños para que entren en calor, como las que se da a sí mismo Tom Candle para no enfriarse del todo, para no retirarse jamás.
Si Augmentine podría ser el nombre de pila de su hija, Tom Candle hace honor plenamente a su nombre, tan apuesto, tan artístico. El actor posee una de esas corpulencias que no se achican con los años y que, sin duda, constituyen el mejor andamiaje para su pretendida jovialidad.
Cabeza, tronco y extremidades son grandes, firmes; incluso se mantienen erguidas en los dubitativos momentos de alcohol. El pelo, teñido de rubio oscuro, hace buena pareja con unos ojos de mar en los que algunos incluso se atreven a encontrar virutas de color violeta como en los de Elizabeth Taylor. Buena sonrisa, mejor dentadura; nunca dejó ver la pena, ni en los peores momentos de su carrera en soledad. Sin embargo, él, todo él, podría ser un diclofenaco dietilamonio 11,6 miligramos... Sabemos que decir esto es una barbaridad, pero, así como las personas terminan pareciéndose a sus perros, de igual manera nuestros queridos personajes acaban pareciéndose a sus medicinas... Me acuerdo de Thomas Mann, que nos contaba a los lectores de
La montaña mágica
que el interior de un hombre era (es) una mezcla de fango y mermelada... Pero ¿y la psique? ¿Cómo es realmente? ¿Podría ser algo parecido a la clara de huevo escarchada? Es difícil describirla. Por eso me atrevo a decir que el interior de la cabeza de nuestro hombre es, a su vez, el interior de una bola ácida y acrílica, pero es también jabón y parafina líquida; es agua purificada, crema, perfume y mucho vapor de alcohol... Sí, su psique, la psique de todos en general, es solo eso: vapor, soda hecha vapor...
La pomada Voltarén para él es un hábito como para otro podría ser lavarse la cara con agua bien fría, dándose cachetes después del afeitado. O, para otro, echar dinero en una máquina tragaperras, porque sabe, jura también, que esta vez sí sonarán las campanas que lanzan lluvia de dinero. En cambio, las friegas de Voltarén son para Tom Candle un empujón a la vida de los que no paran de trabajar. Un ungüento de mimo, una última petición, cada día cuatro veces renovada, para que las articulaciones de sus manos no duelan y no se agarroten como un alambre retorcido, sino que reciban la energía transformadora que esa pomada
beige
, que amanece siempre fresca, es capaz de transmitir y que consigue colarse caliente por la piel a través de unos poros casi imperceptibles.
A veces el actor se acuerda de su padre: Tommy, así lo llamaban; un adicto al tabaco Bisonte y a la mina de carbón que picaba desde sus adentros con la mayor lealtad a un jefe que jamás nadie haya visto en vida. Al salir, con la piel oscura y el cigarro ya en la boca, nombraba a su hijo con un diminutivo: «Mi Tommy», decía. No sabía de dónde le venía ese nombre a la cabeza. «¡De lejos vendrá, seguro! ¡A ver si no!»
El minero siempre terminaba sus frases con ese «¡a ver si no!». Después sonreía mostrando los agujeros de los premolares ausentes.
La verdad es que me parece una buena forma de terminar una frase, porque,
a ver si
uno
no
puede ser una cosa y también otra; y
a ver si no
es más contundente la i griega que la zeta.
A ver si no
... su hijo Tommy, con ese nombre, no iba a llegar lejos... Sin duda llegó lejos, ascendió de lo más profundo de la mina hasta lo más cercano a una estrella pequeña, de esas que están en el cielo, y
a ver si no
le van a reconocer que está allí, en el firmamento, aunque sea una de esas pequeñas, que apenas ocupan espacio ni tienen luz que regalar. Esa brizna de carbón blanco en el cielo que se deja traslucir muchas veces, por rabia, ansiedad, dolor, frío, y todo ello le hace convertirse en algo parecido a una pavesa a punto de ser ceniza, o en una bolsa cualquiera de suave plástico vista a lo lejos, subiendo... Ahí está, todo eso es Tom Candle, nuestra estrella, la que quiere brillar. Quiere que las velas no se consuman; que no desciendan hacia la mina sin retorno, allí donde no hay oxígeno ni para su pomada Voltarén ni para él.