Ejército enemigo (29 page)
Authors: Alberto Olmos

Finalmente, creí haberlo hecho bien.
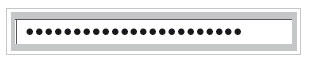
Me demoré un poco antes de hacer clic sobre Aceptar. En cuanto bajara el dedo sobre el ratón, cambiaría la contraseña, y bastaría salir del correo de Daniel para que ni yo ni nadie pudiera entrar allí nunca. Daniel se perdería para siempre, como aquel soldado de la guerra de Irak.
Acepté. Solté aquella mano.
Salí de la cuenta de correo.
Cogí la hoja de mi cuaderno con la serie de caracteres y fui a la cocina. Le prendí fuego. La sujeté por una esquina sobre el fregadero. Miré hacia el patio de luces mientras ardía aquella H.
Fue rápido. Noté enseguida el fuego en las yemas de mis dedos. Seguí sujetando lo que quedaba de papel hasta que las llamas se extinguieron. Después abrí bruscamente el grifo y un violento chorro de agua se llevó las cenizas por el desagüe.
Me quedé mirando aquellos agujeros negros, menudos, fatales.
Y pensé algunas cosas, rendí algunos homenajes, pero sólo más tarde me daría cuenta de que acababa de destruir la única prueba que tenía sobre quién había matado a Daniel.
8 am, arriba. Metro. Oficina. Casa. Son las 11.05 pm. Viví de incógnito.
El gilipollas de mi jefe me estaba esperando con toda la artillería. Por una vez, era una guerra justa. Había faltado al trabajo toda una semana y ni había avisado ni había cogido el teléfono ni había vuelto con una gran idea publicitaria que justificara mi atontado puesto de trabajo, ahí en la mesa del fondo.
Mi superior dio un repaso a la situación del único departamento unipersonal de la empresa, haciendo hincapié en la inutilidad cada vez más flagrante de enviar miles de mails promocionales a personas que no los leían o que no hacían clic en el banner o que respondían acaloradas con amenazas de denuncia de cierta verosimilitud.
Teníamos a los clientes hasta los cojones.
El CTR de mis campañas era tan esmirriado que cualquier anunciante conseguía más visitas a la web de su producto haciendo una pintada en la puerta de los baños de una estación de autobuses. Una de provincias.
Mi jefe me mostraba gráficos y cifras y apretaba con denuedo una pelota antiestrés, de color azul, que le daba constantemente la razón.
Yo sólo pude callar y bajar la cabeza y prometer, después de hora y media de pimpampún capitalista, que lo haría mejor en cuanto superara algunos problemas personales que me habían desviado de mi excelencia profesional.
–Qué problemas.
No contesté. Vi mi barrio, vi la cara de Manuel, vi sus manos hundiéndose en la oscuridad de un roto de la calle. Mis ojos secos transmitieron con eficacia la presencia en aquel despacho de un hombre que estaba atravesando el fuego de la desesperación, de alguien que ya había dado lo mejor de sí mismo sólo para sobrevivirse, y que eso que le centrifugaba el corazón (y que podía ser, a ojos de mi jefe, un desengaño amoroso, la muerte de un familiar, una enfermedad incurable, una adicción acendrada, incluso una completa tontería relativa a mascotas, alopecia o competiciones futbolísticas) le volvía invulnerable a sus broncas, insensible a un despido, particularmente perdido para la causa del terror jerárquico.
Todos teníamos cosas mejores que hacer.
Volví a mi sitio. Encendí el ordenador y miré mi correo corporativo. No había nada urgente, ningún proyecto a la vista. Mis compañeros, sin embargo, parecían muy ocupados en sus nuevas campañas de marketing viral, marketing posicional, experiencia de cliente y publicidad 360º.
Vi caras nuevas, muy jóvenes, moviéndose con reptil ambición alrededor de las mesas más grandes. Era la gleba veraniega de becarios, selección minuciosa de lo peorcito de cada facultad de Comunicación de la ciudad.
En un momento dado, una de esas caras jóvenes vino hacia mí.
–Perdona –dijo.
Y sin mayores preámbulos, rodeó mi silla, se puso a mi espalda, y empezó a bajar el estor de la ventana. Localicé a su jefa, al otro lado de la oficina. Eran cerca de las dos de la tarde y la luz del sol le daba de lleno en la cara. Indicaba caprichosamente a su fámulo la altura hasta la que debía bajar el estor para que su maquillaje no acabara almibarado sobre las perlas de su cuello. Hizo una O con el pulgar y el índice cuando el listón estuvo lo suficientemente bajo.
–Perdona –repitió el becario al marcharse.
Y volvió a remolonear bajo aquellas faldas matriarcales.
Me giré para mirar el estor, tenso, gris, sangrante de luz en pequeñas zonas desgastadas, y pasé mis uñas por sobre su superficie para escuchar el ruido que hacían. Sólo para eso.
Pasé el resto de la jornada considerando mi futuro laboral. Pensaba más en la forma de no perder mi empleo por el deseo de olvidarme de Manuel que porque el rayo del despido amenazara con partirme el currículum. Necesitaba alejar el miedo, dejar de prever persecuciones, de ver mi casa como búnker al que tendría que llegar cada día arrastrándome por las aceras. Si me concentraba en conservar mi salario podría sentarme en mi sofá con los pantalones secos.
Pero no pude engañarme del todo. Llevaba siete años en aquella puta empresa: cobraría el paro, una indemnización, me darían un curso de biblioteconomía. No pintaba tan mal.
Sopesé todas las posibilidades de convertirme en un soplón, un delator, un testigo, un confesor; un acusador. Hasta entré en la web de la policía.
La más escalofriante de aquellas posibilidades ya no era factible: escribir desde Daniel diciendo que «me habían matado», y que el asesino se llamaba Manuel y que vivía en la calle Las Naves, a cuatro manzanas de «mi» amigo Santiago, cómplice verbal por haber disparado las palabras consabidas: «La solidaridad ha fracasado». Pero no era capaz de hacerlo. Había algo impropio en levantar el dedo dentro de mi barrio natal, de ponerme del lado de la policía y de los niños bien para que cayera una nueva capa de ignominia sobre aquellas calles nuestras, abandonadas, pútridas, indecentes.
Sentía que acusar a Manuel era acusarme a mí mismo.
«La solidaridad ha fracasado.»
Por eso me concentré en conservar mi empleo. Navegué por todas las webs y blogs y foros más pintones del mundillo publicitario, atendiendo con especial voracidad a todo lo que viniera etiquetado como nuevo, revolucionario, moderno, posmoderno, americano. Leí a fondo algunos artículos, pero cuando llegaba al final y daba un repaso en diagonal a los comentarios que habían generado me encontraba siempre con uno hecho por un miembro de mi empresa, en incansable labor de community manager. No podía correr en la misma dirección que los que ya habían cruzado la meta.
Me reí pensando en que mi propósito era dar con una idea que hiciera el mundo más idiota. Me reí pensando que estaba rodeado de personas que se dedicaban día y noche a hacer el mundo más idiota. Y que lo conseguían.
Me puse a considerar lo mío, el marketing postal, los newsletters, las ofertas exclusivas llegadas a tu bandeja de entrada por una conjunción de factores afortunados. Mis clientes se habían reducido desde la marcha de Rosa a pequeñas empresas que apenas sabían teclear su propia URL en un navegador. Floristerías, tiendas de muebles, tiendas de maquinaría industrial, gimnasios. Todos ellos disponían de un presupuesto para publicidad a la medida de mi talento; es decir, una birria en billetes. Me imaginaba miles de direcciones de correo recibiendo día a día mis soporíferos mensajes propagandísticos, acumulando bicicletas estáticas sobre bicicletas estáticas, camas plegables sobre mesas plegables, tiendas de campaña de oferta sobre enciclopedias prácticamente regaladas.
Me imaginé el mail de Daniel emporqueciéndose de esa manera, como una colina de buenas intenciones volviéndose basurero de discursos; una pared donde la cartelería más cutre tapa los próximos conciertos de tus cantantes favoritos.
Repugnante.
No había nadie ahora para borrar toda esa mierda publicitaria, que se mezclaría poco a poco con la intimidad de Daniel, con la solidaridad de Daniel, trazando de nuevo ese triángulo diabólico que mi amigo había dilucidado antes de morir: solidaridad, publicidad, intimidad.
No había nadie porque a nadie se le había ocurrido cuidar el nuevo legado de los muertos, salvar sus posesiones verbales, meterlas en una caja de cartón y dárselas a alguien a quien le importaran.
Y ahí tuve la idea. O la volví a tener. Las buenas ideas siempre se tienen dos veces.
Abrí un mensaje nuevo en mi correo de empresa y empecé a redactar con impropia profesionalidad un proyecto que nada tenía que ver con la publicidad ni con ninguna actividad habitual en mi oficina, pero que despedía en todo caso el brillo de los grandes negocios. Era una idea cojonuda. Y era mía desde hacía tanto tiempo que no sabía por qué no la había usado ya.
Crearíamos una web de resurrecciones virtuales, un site donde uno se apuntaría y se mantendría vivo haciendo clic; y, cuando muriera, lo que dejara detrás pasaría a pertenecer a sus familiares o amigos o amantes. A quien quisiera. La idea era sencilla y podía desarrollarse hasta complejidades suficientemente crematísticas. Escribí doce páginas del proyecto. Las repasé durante toda la tarde hasta que, justo antes de enviar el mail, me di cuenta de que ningún jefe del mundo dejaría de apreciar mi proactividad, mi inteligencia, el futuro de aquella nueva web, la pasta gansa que acudiría a sus bolsillos por un mínimo esfuerzo inversor.
Envié aquel mail y me dirigí hacia casa satisfecho de mí mismo, envalentonado; pero no tanto como para no acabar pidiendo protección a tres paradas de mi barrio.
Llamé a un taxi porque la noche era de Manuel, y mío el miedo.
8 am, arriba. Metro. Oficina. Son las 3.08 pm. Estoy en casa. Escribo esto tan pronto porque me acaban de despedir.
El gilipollas de mi jefe me convocó unos diez minutos antes de la hora de comer. En su despacho me esperaba junto a la jefa de Recursos Humanos, sentada como él en una silla que miraba hacia la puerta; y junto a un guardia de seguridad, que habían traído porque así lo establecía el protocolo de patada en el culo de la empresa.
Algunos empleados, al ser despedidos, podían perder los nervios y la educación y lanzar con acierto las grapadoras.
Yo no di problemas. Me senté en la silla reservada para mi decapitación y miré a mis verdugos; también eché una mirada, y hasta saludé, al guardia de seguridad, que estaba a mi espalda, en una esquina, de brazos cruzados y con el perchero acorralado detrás de él como el esqueleto de un trabajador que no habían conseguido expulsar de la estancia. Los brazos del perchero se retorcían alrededor de la enorme cabeza del segurata.
–Bueno, Santiago –arrancó mi jefe.
Ni siquiera habría echado un vistazo curioso a mi último mail, a esa idea que algún día haría millonario a alguien. Entre él y Susana (experta en el manoseo de material humano) escenificaron la extinción de mi contrato laboral con sumo cuidado de hacerme ver que me hacían un favor. Tenían todo previsto: el sobre, la indemnización, el discurso conciliador y exculpatorio, la media sonrisa, el inocente chiste a mitad de la charla, la frase final, tan lacerante.
–Cuenta con nosotros para lo que quieras –dijeron, casi a coro–: cartas de recomendación, apoyo, consejo, un café… Lo que tú quieras, Santiago.
–Muchas gracias.
Salí del despacho con mi sobre de fracasado y me dirigí por última vez hacia mi mesa. Allí me esperaba un chico del servicio informático, dispuesto a supervisar que no me llevara ningún panadero o florista a mi siguiente trabajo.
–Puedes escribir ahora tu mail de despedida –me indicó.
–No me da la gana de despedirme –y le señalé el ordenador con la mano–: todo tuyo.
Recogí un par de cosas (un lápiz, de hecho; y una revista de tendencias) y eché un último vistazo a aquel campo de batalla diario, a aquella empresa mediocre por cuyas oficinas había dado tumbos mi mesa de trabajo, desde la sala principal, aneja a la oficina del jefe, hasta ese rinconcito apartado donde no tenía más apoyo logístico que el de una papelera abollada.
Bajé el estor antes de irme. Me apetecía.
Caminé hacia la boca de metro y me apoyé en la barandilla de la escalera de bajada, con mi sobre en una mano y en la otra un ligero temblor. No era capaz de asumir el resto del día, ese aire ocioso, esa nueva vida sin esqueleto. Sólo pensaba en que debía volver a casa en ese mismo momento, iniciar sin interrupciones a la vista un periodo de miedo, de esquinas dobladas con cuidado, de cabeza baja y azares en mi contra. Andaría a tientas por mi barrio, compraría el pan como si comprara heroína, echaría siempre a correr en los últimos metros, los que me separaban de mi casa, donde establecería mi cueva de cobarde, el fuerte del débil.
Podría buscarme actividades lúdicas diarias en el otro lado de la ciudad, o elegir cursos de formación que me ocuparan muchas horas, también en otros barrios. Eso o alquilar mi piso, y pagar yo mensualmente por otro, con una parada de metro cercana en cuyo nombre no leyera cada día la palabra «Jodido», «Perseguido», «Asesinado». Eso o acudir a la policía, finalmente, traidor de mí, para que Manuel, Manuel Barrio, fuera detenido e inculpado, apartado en definitiva de mis caminos habituales: hacia el bar, hacia el pan, hacia el parque.
Miré el sobre de mi despido. Con frívola familiaridad, llevaba escrito a mano lo siguiente: «Para Santiago».
Me mordí los labios. Llamé a un taxi.